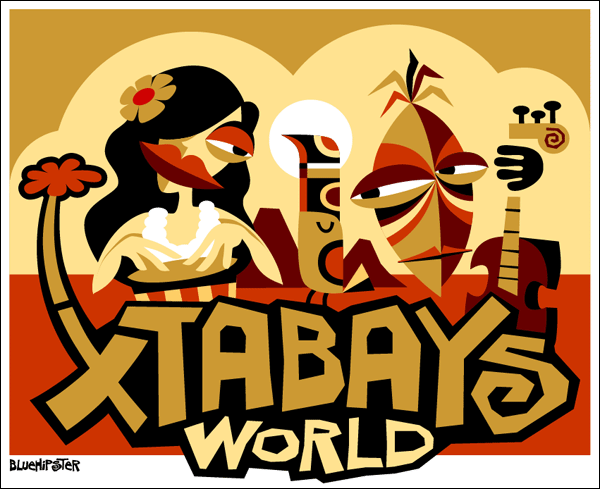Hace algunos meses pasé por Onara, el pueblo de mis abuelos, en una de esas visitas que pretendo hacer de incógnito, pero que pronto terminan por ser de encuentro con tías, primos y conocidos lejanos, que veo de lustro en lustro, pero que son capaces de reconocerme rápidamente.
Como siempre ocurre, y una vez que veo ya imposible el paso incognito por el lugar, entro en la taberna de Aurora, prima-tía lejana que siempre me recibe con una sonrisa en la boca y algo de comer preparándose en la cocina. No hay nadie ese día, tan sólo un cliente forastero que sale con su teléfono en la mano y un rollo de papeles en la otra.
- Pasa para adentro -me dice Aurora- que tú eres de la familia y no vamos a andarnos con ceremonias ¿no?
- ¡Claro que no, tía!
Hay en esa cocina algo que resulta siempre muy especial para mí. Es un encuentro para la memoria, provocado por el olfato. Nada más y nada menos que por un olor característico, único, que me transporta a un lugar indeterminado del pasado, que por darle cuerpo –supongo-, lo dibujo de manera inconsciente en forma de pasada infancia: rodeado de un calor impreciso, y bañado por una luz tenue, como la reflejada en la madera vieja, o la que se filtra en el interior de aquella misma casa por entre los visillos o las juntas de las viejas puertas.
Aurora parece adivinar mi encuentro, o quizá no hace sino repetir un ritual por lo menos tan antiguo como mi memoria, y me ofrece una taza de ese caldo cuyo aroma parece no querer abandonar aquél lugar. Me lo da con dos generosas rodajas de pan para hacer “sopas”.
Aquella cocina apenas había cambiado en todo el tiempo que yo la conocía. Mantenía sus antiguos fogones de hierro fundido, con sus tapaderas concéntricas que se levantan con una vara para obtener fuego vivo que se alimenta aún de madera. De la pared cuelga un calendario que aunque está al día, parece ser tan antiguo como la cocina. También hay una vieja mesa, platos soperos de duralex verde, marmitas, y en las paredes alguna que otra estantería llena de cacharros.
En medio de todo aquél maremágnum detengo siempre mi mirada en una antigua postal enmarcada que cuelga casi ya olvidada de la pared. En ella se ve lo que en Italia llaman mangia maccheroni en plena faena. ¿Qué hace eso ahí?, podría preguntarse cualquier forastero. Pues es Cicerón, podría responderle cualquier iniciado en los misterios del pasado de Onara. Es el viejo Cicerón que se fue para quedarse siempre aquí.
Marcos vivía en un pueblo vecino, no muy lejos de éste. Era de familia muy conocida aquí, pues una de sus abuelas debía haber nacido en Onara, y algo de recuerdo de ella quedaba en los más mayores. Además, su padre hizo algún negocio con la casa del herrero, y de lo que pasó también anda entre los recuerdos que los vecinos se transmiten de generación en generación.
El carácter de Marcos eran tan abierto y conciliador que todos parecían apreciarle en Onara. No eran pocas las veces que mediaba con éxito en disputas vecinales, ni tampoco las que una frase o sucedido que protagonizaba terminaba por ser el tema de conversación de todo el vecindario. Nadie recuerda si fue por influjo del párroco, o alguno de los numerosos maestro escuelas que caían por ahí, que todos en el pueblo dieron en llamarle Cicerón.
El caso es que Cicerón no fallaba a ninguno de los bailes dominicales del pueblo y allí conoció a Teresa, la hija de la casa de las dos huertas, a la que pretendió durante un tiempo, hasta que ocurrió algo que cambió sus vidas.
Tenía la casa familiar al pie del puerto de Velate y a su puerta llamaban todos los viajeros que necesitaban de su ayuda para subirlo con sus carros. Sabido es que burros y caballos no tenían fuerza para tanto, y que en estos lugares debían ser sustituidos por los bueyes –en este caso los del padre de Cicerón- para ascender hasta lo alto del puerto.
Su juventud coincidió con el paso de los primeros coches a motor por aquellos caminos, y desde entonces supo que algún día él estaría al volante de uno de ellos. Y así fue como algunos años después, poco antes de conocer a Teresa, se hizo con uno de esos artefactos y comenzó a trasladar a los agüistas desde la estación de Irún al balneario de Onara. Era un negocio que marchaba viento en popa, y si las cosas iban bien, quizá podría pensarse en comprar algo para transportar a más gente a la vez.
En esto estaba pues, y en sus amoríos con Teresa, un día de noviembre que trasladó hasta Pamplona a unos señores que desde ahí pensaban regresar en tren a Madrid. La noche le cogió en pleno regreso, cubriéndolo todo de una oscuridad que ni la luna se asomaba a ver.
Según cuentan fue cerca de la venta Quemada donde se salió de la carretera y aunque parece que salvó la vida, su coche se perdió para siempre en las entrañas de aquél puerto. Alguien contó que le vio esa noche quieto en el lugar del accidente, en silencio, con las manos en los bolsillos mirando al fondo del barranco. La luna había podido por fin asomar de entre las nubes, cubriendo aquella soledad de un profundo azul oscuro.
Nada más se supo de él hasta unos años después. Teresa marchó con su madre a hacer las Américas, y en su familia habían fallecido todos. Así que el cartero, después de pensar a quién entregaba la carta, terminó por dársela a la madre de mi abuela, que regentaba entonces la misma taberna en la que yo estaba. Aquél era el lugar de reunión de todos los del pueblo, y no había otra manera mejor de comunicar la noticia que aquella.
A lo largo de los días siguientes, la procesión de vecinos por la taberna fue continua. Todos se apresuraban a preguntar por el contenido de la carta postal, el mismo que yo me había levantado a leer, descubriendo la tapa trasera del marco que la protegía.
“Estoy aquí”
Marcos
Aurora disfrutaba contando lo que desde hace ya cuatro generaciones venía siendo una anécdota familiar: a lo largo de los días siguientes, todos los vecinos del pueblo se acercaron hasta la taberna con las gafas, una lupa o la vista bien preparada para poder identificar entre los mangia maccheroni al desaparecido Cicerón. Hubo quien creyó encontrarle justo en el centro de la imagen, al fondo, con una gorra, mirando sonriente a la cámara; otro lo veía oculto tras el brazo del cocinero que hacía el signo de la victoria, y había quien simplemente no lo vio por ninguna parte, pensando que se trataba de una broma.
- Sin duda es de Cicerón ¡Pero él no está aquí! –apartaban la carta de su lado de la mesa mientras agitaban la cabeza.
Mientras volvía a dejar la postal enmarcada en su lugar, pensé en los motivos que llevaron a Marcos a abandonar todo aquello de manera tan repentina e inesperada. Pero más que los motivos, me admiraba el valor que había tenido para huir, para abandonar una vida próspera y segura, y lanzarse al abismo de la incertidumbre.