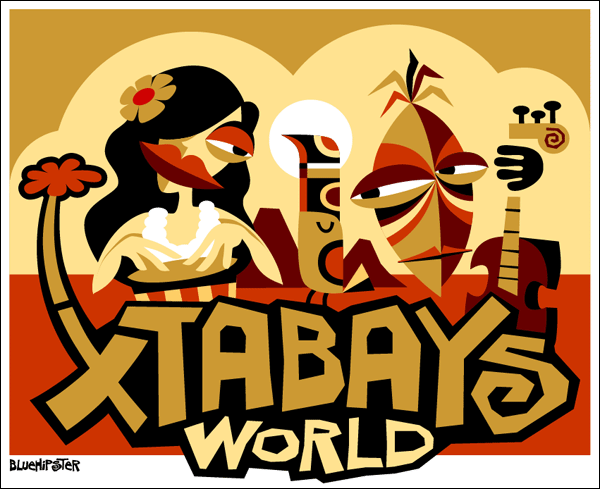Tengo la costumbre, cuando el paso de los acontecimientos dejan en mí un poso diferente al que a diario acostumbra, de retirarme a leer tranquilamente y en total silencio, durante todo el tiempo que me sea posible, la copia de algún documento antiguo de esos que guardo con especial cariño en un rincón de mi casa. En otras ocasiones, echo mano de mi querido ejemplar de Los Ensayos de Montaigne, como buscando consejo, o la voz cálida de un fiel compañero. Unos y otro son los principales refugios a los que la costumbre de muchos años me lleva, cuando es el momento, a buscar la paz, el sosiego y la reflexión.
Hace unos días tuve la inmensa fortuna de conocer personalmente, después de mucho tiempo, a un puñado de buenos amigos. Acompañado de La Rouge y el pequeño Iago, aquella mañana disfruté de unos maravillosos momentos, en los que se mezclaron a iguales partes la alegría del encuentro y el placer de la conversación. El tiempo se hizo corto, y eso a fe mía que es buena señal, pues marchamos de allí con el corazón arropado por el mejor de los ánimos.
Después de una visita familiar, en la que merendamos plácidamente, regresamos a casa con una extraña y agradable sensación de dulce reposo. Todavía clareaba el día y me quedaba tiempo para acomodarme en mi rincón favorito de la casa, con el objeto de cumplir con el ritual que un día como aquél exigía.
Rebuscando entre los papeles que descansan apilados junto a otro montón de papeles que esperan su momento, di con tres hojas de la Gazeta de Madrid del 11 de noviembre de 1766, en las que se transcribe una carta enviada desde París el 27 de octubre del mismo año. En ella se cuenta cómo una fragata llamada “Modesta”, con 24 cañones y 70 personas entre tripulación y pasajeros, ardió en medio de su trayecto entre Marsella y Cabo Francés. La carta se acompaña de una relación escrita por el Capitán de la fragata, un tal Jules Gayet, que hace un relato de los hechos lleno de emoción y de una calidad que, en ocasiones, asemeja mucho a una crónica periodística. Esta es:

"EI 15 de septiembre partí de la Rada de Marsella, poniendo la proa a Cabo Francés. Navegamos con viento favorable desde aquel día hasta el 19 a las diez de la noche. A las once y media nos sobrevino una furiosa tempestad, y cayó una centella en la fragata: atónita la mayor parte de la tripulación fue trastornada, y muchos marineros heridos apenas podían levantarse; pero no falleció persona alguna, y solo dos caballos que llevábamos cayeron muertos. Después de habernos reconocido en medio de la obscuridad de la nube que circundaba el navío, y desvaneciéndose el primer susto, mandé inmediatamente reconocer la embarcación. No se descubrió indicio alguno de fuego en toda ella; mas apenas habíamos comenzado a consolarnos, cuando un olor de azufre nos anunció el peligro que nos amenazaba. El negro humo que le produjo se elevó y condensó visiblemente: venia de lo mas profundo del navío: se grita por agua, y se echa abundante por todas partes; pero la humareda iba siempre en aumento.
Di orden para que la pólvora se arrojase a toda prisa por las cañoneras de la Santa Barbara. Mandé a los Oficiales hiciesen echar al mar nuestras dos Canoas y aunque se ejecutó con demasiada precipitación, arrojándose a ellas de tropel, solo un hombre he visto perecer. Al mismo tiempo se hicieron varias aberturas para que entrase por todos lados mayor porción de agua en la bodega. Todos nuestros esfuerzos son inútiles: el fuego va a acabar con nosotros: el horror de una ultima noche, la ninguna esperanza de socorro, y el espantoso genero de muerte que nos aguarda, sé aumenta con el resplandor de las llamas, que nos cercan por todas partes. Prendiose el fuego en la Chalupa que nos quedaba, quitándonos este único y último recurso: a cuya vista se unió un triste desfallecimiento a la mayor consternación. El incendio hace rápidos progresos, y a medio quemar se desprende y cae el palo mayor, estando ya abrasada toda la popa de la Fragata. Las afligidas reliquias de la tripulación y pasajeros se amontonan, comprimen y fatigan, retirándose temblando a la proa, y desde este último y único asilo extienden los brazos hacia la tierra, que no miran muy distante; pero el viento que sopla de aquella parte nos rechaza sin permitirnos abordar. Ya no quedaban mas recursos en lo humano: era preciso perecer entre las llamas, o arrojarse al mar con la débil esperanza, de salvarse al favor de algunos destrozos de la fragata.
Entre doce y una de la noche llegan las llamas al gallardete de popa, arrojándonos enteramente del navío. Gritan entonces : libertaos Capitán que aun estáis a tiempo: mirando al rededor y exhortandonos mutuamente a sostenernos y ayudarnos en cuanto fuese posible, pasamos de una a otra jarcia , alejándonos del fuego para acercarnos a otro elemento que nos debía sumergir. Llegamos por fin a la extremidad del palo mayor, que manteniendo siempre el de gavia, la gavia principal, con los obenques, antenas y velas, formaba un espacio suficiente para recibirnos a todos comno sobre una balsa.
Al amanecer del Sábado 20. reconocí se hallaban conmigo hasta 34 personas; y en esta triste situación, que duró cuatro días , el Omnipotente, a quien no cesé de invocar nos conservó hasta en numero de 19. Los niños y galopines o pajes de escoba, fueron los primeros que rindieron su espíritu al Criador: los mas débiles iban espirando sucesivamente, anunciándonos que no tardaríamos en seguirlos. Ya no esperábamos mas que este último instante; y al ver el fin del primer día , que fue el mas largo y triste de nuestra vida, no nos lisongeabamos poder resistir al tormento de una noche aun más dilatada y más insoportable. Los infelices, cuyo juicio estaba trastornado con el delirio de la calentura; me preguntaban quien de nosotros debía ser degollado el primero para servir de alimento a sus compañeros. Otro me pidió lastimosamente dinero para ir a comprar que comer. Los que desmayados o entorpecidos se desprendían del palo, nos advertían su muerte con el estrépito de su caída: y como a este tiempo se estremecía fuertemente el palo flotante, nos hacían beber a todos el agua amarga. Exhorté y animé a los que como yo aun conservaban su juicio; pero mi voz, que no he recobrado todavía, se iba extenuando con mis fuerzas. Por primer favor nos concedió el Cielo una calma que nos dejó fluctuar suavemente entre la vida y la muerte. Durante dos noches vimos las llamas de la fragata abrasada, y cuando se calentaron los cañones, tuvimos que sufrir el fuego de nuestra artillería. No hemos tenido noticia alguna de las embarcaciones a remos, ni sabernos si viven los que pasaron a su bordo, ni los demás que pudieron salvarse en algunas tablas de la fragata. En cuanto a nosotros, esto es, los que estaban conmigo, perecieron 17 a mi vista.
Finalmente el Martes 23 de Septiembre por la noche, al favor de la luna, descubrieron algunos de nuestros marineros un pequeño bagel inglés, que pasando a bastante distancia no nos percibió; y aunque dieron grandes voces, tampoco pudieron oírlas. Echaronse valerosamente a nado dos de nuestros marineros para ver si lograban alcanzarle; pero no pudiendo fiarse en las pocas fuerzas que ya tenían, se ayudaron de la antena de papagayo para sostenerse, y de sus brazos para remar. Y habiendo alcanzado felizmente al navío ingles, tuvieron la fortuna de encontrar con hombres siempre dispuestos a socorrer a sus semejantes. El capitán Thomas Hubbert, que mandaba esta Embarcación, dio orden de echar inmediatamente su Canoa al mar, y a las 9 de la mañana, a seis o siete leguas de distancia del cabo de Moulin, fuimos recibidos a bordo del Senante Ingles, con toda la humanidad posible, hasta en número de 19. El Capitán me dio luego un baso de vino para repararme ; pero con la esquinencia que tenia , solo pude con bastante trabajo pasar algunas gotas. Presentose otro baso al Sr. Fauquete, que era un joven vigoroso y fuerte, y al arrimarle a los labios, se agitó repentinamente por una especie de convulsión, apretó y despedazó el baso con los dientes , y cayó muerto a nuestros pies...”

Al terminar la lectura de esta carta, uno no pudo evitar el pensar en el destino de esas gentes; en si sobrevivieron o sus padecimientos tuvieron un mal fin, parecido al del tal Fauquete; ¿qué fue de aquellos que saltaron a la barca de remos, o de los que pudieron salvarse sujetos a las tablas flotantes?. Ahora ya poco importa. Seguramente para los que lo pudieron contar, la cosa quedó en poco más que una experiencia que relatar a sus compañeros, amigos y familiares en torno a un buen vaso de aguardiente en cualquier taberna de Marsella. Después, volverían a la mar.
Encontré todo esto tan parecido a esas lecturas llenas de salitre, honor y aventura que aquellos amigos de los que hablaba al principio revivieron en mí hace ya algún tiempo, que casi podía ver en historias reales como estas, la fuente de la que bebieron las musas que inspiraron algunos de los mejores relatos de Stevenson.
Comenzaba a anochecer.
Volví a dejar esas hojas en su lugar. Corrían por mi memoria todos los hechos vividos durante aquél día, las historias que intercambiamos, el placer de descubrir otras vivencias que el destino ha hecho que confluyan con la nuestra...
De la misma manera que a uno se le puede hacer extraña, o por lo menos lejana, la vida de aquellos navegantes, se me antoja que también le resultará a alguien en el futuro -quién sabe si ya, ahora- esta curiosa manía que tenemos de lanzar al vacío de la web nuestros pensamientos y ocurrencias más variopintos.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? -nos preguntábamos al hablar de nuestras bitácoras.
No lo sé, seguramente fue cosa del destino, de las circunstancias propias de cada uno. No lo sé, pero prefiero quedarme con aquello que dijo el maestro Montaigne en uno de sus más deliciosos ensayos:
“Debemos reservarnos una trastienda del todo nuestra, del todo libre, donde fijar nuestra verdadera libertad y nuestro principal retiro y soledad”
 Era el final de una tarde verano de un día como el de hoy. El sol pasaba ya bajo, dejando sobre aquel lugar un hermoso tono dorado que invitaba a nuestros sentidos a dejarse abandonar en una placentera indolencia. Tumbados en silencio en un pequeño prado a orillas del Carrión, sólo nos ocupábamos en escuchar al agua del río moviéndose con frescura, y empujando de vez en cuando a algún canto que en su fondo había perdido un equilibrio que quizá llevaba manteniendo desde hacía décadas.
Era el final de una tarde verano de un día como el de hoy. El sol pasaba ya bajo, dejando sobre aquel lugar un hermoso tono dorado que invitaba a nuestros sentidos a dejarse abandonar en una placentera indolencia. Tumbados en silencio en un pequeño prado a orillas del Carrión, sólo nos ocupábamos en escuchar al agua del río moviéndose con frescura, y empujando de vez en cuando a algún canto que en su fondo había perdido un equilibrio que quizá llevaba manteniendo desde hacía décadas.