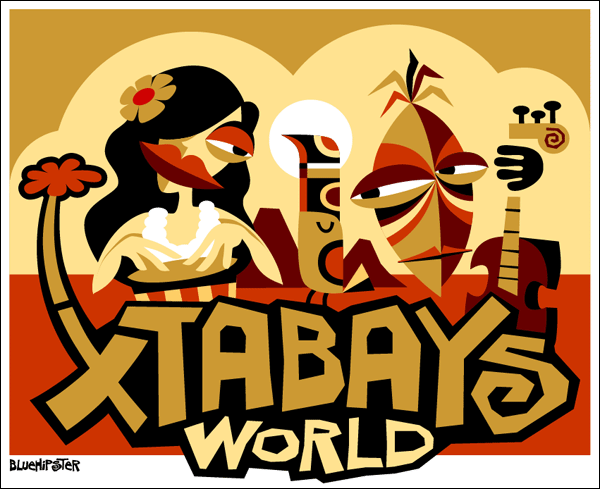Leo en casa de unos amigos algo sobre los caminos, senderos y deseos que uno debe cruzar haciendo soledades para llegar a no se qué lugar... Lo mismo da. El destino, o el final si se quiere, no es lo que importa: más bien es lo que se quiere evitar, alargando marchas, y deteniéndose cada dos por tres en este o aquél ventorro para mitigar la sed, o hincar los dientes a alguna vianda de la que hace fama, o su honor, la tierra por la que se pasa.
Pero bueno, que no puedo evitarlo: cada vez que suena en mis oídos la palabra camino, revive en mi memoria el sonido del barro seco hollado por el paso lento y silencioso del viajero. Cada uno tendrá su sonido en la memoria, pero el mío es éste y la convicción de que quizá sea esa sensación de viaje, de continuo vagar, la que nos hace sentirnos especialmente vivos.
Recuerdo haber estado así de vivo hace muy pocos días. Era muy lejos de aquí, de donde ahora estoy, en un lugar donde no valen conexiones, ni coberturas: todo es silencio, y el escenario permanece cubierto por una niebla que lo abarca todo, haciendo creer al visitante que seguramente es eterna.
Esa misma mañana, mientras me desayunaba unos huevos con cecina en La Iglesuela, me hablaron de los viejos pilones que señalan, desde tiempos remotos, los caminos de la comarca para que el viajero no se pierda entre esas brumas o nieves que, como si se tratara de otra especie de bandidos, esperan atrapar al caminante a las afueras de los pueblos
- Hasta bien llegado al Puerto de las Cabrillas, camino del Portell, usted podrá ver muchos de ellos que todavía sirven para orientar a los pastores, o a cualquier otro caminante que se ande por aquellas alturas.
Caminaba en estos pensamientos, recordando lo que nos había hecho llegar sin premeditación alguna hasta aquél lugar, cuando el silencio en el que nos envolvía aquella niebla me devolvió a la estepa por la que llevábamos un buen rato caminando. Asomaba por entre esa quietud un crepitar suave, casi sedoso, desembarazado de la brusquedad que produce al arder la rama fina y seca. Pensé en el roce de la niebla con el suelo, pero no podía ser. Quizá alguna mata o árbol, que había escogido ese momento para estirar un poco más sus raíces. ¿Quién sabe, pensé?
Entonces recordé que aquél sonido era muy parecido al que oíamos -o por lo menos creíamos oir-, la chiquillería de Onara cuando salíamos antes de la madrugada a cazar txitxares para luego ir a pescar. Había uno que plantaba la oreja al suelo, nos pedía silencio y rebuscaba con ella ese peculiar sonido que, decía, avisaba de la existencia en aquél lugar de tan preciado botín.
- ¿Cómo sabes que ahí encontraremos txitxares?
- Porque los oigo mientras se arrastran por debajo de nuestros pies comiéndose la tierra...
A nosotros aquella imagen nos produjo bastante estupor; ¿se comían la tierra?, ¿la misma sobre la que caminamos y vivimos?, ¿quiere decir eso que algún día todo quedará como un gran queso de bola, en el que montes, valles o poblaciones desaparecerán completamente del mapa, engullidos por los dichosos gusanos?, ¿No sería mejor salir corriendo camino abajo antes de que nos tragaran?
Conocíamos muy bien los senderos que recorren Onara. Era muy difícil que alguien o algo fuera capaz de atraparnos en ellos. Sus trazos se enredaban en aquél valle como si se tratara de uno de esos enormes ovillos que nuestras abuelas acariciaban suavemente entre sus manos, antes de convertirlos en un jersey que nos protegería de los rigores del próximo invierno.
Cuando terminaba de amanecer, y el suelo quedaba salpicado de sol, recogíamos los bártulos y marchábamos al rio, muy cerca de la vieja central eléctrica, a probar fortuna con los comedores de tierra que habíamos capturado. Al llegar, nos sentábamos junto a la orilla, y mientras preparábamos nuestros cebos y cañas, la niebla iba despejando el cauce del rio.